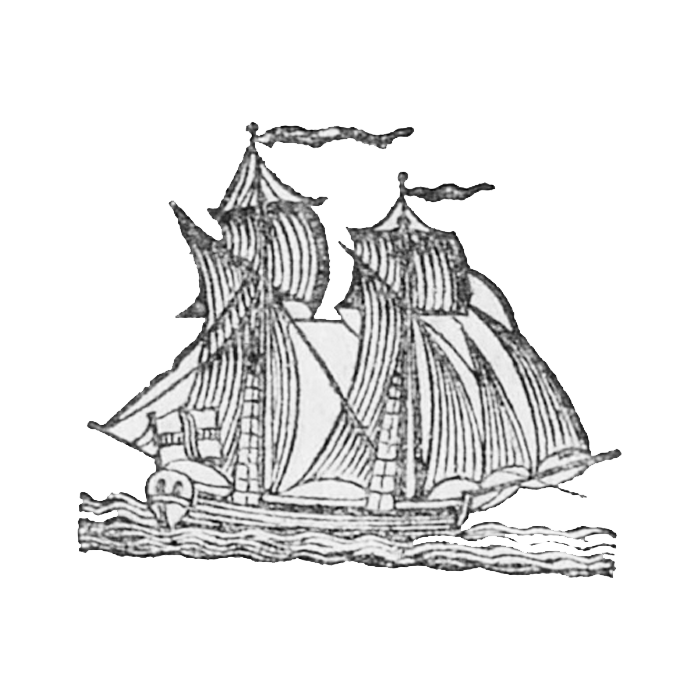___
___
[DESCARGA DE PRESENTACIÓN CON IMÁGENES]
El imaginario y sus vericuetos
Voy a empezar con una pregunta muy elemental: ¿cómo nos imaginamos a don Quijote? No les demando que me cuenten si han leído o no la obra de Cervantes, entre otras cosas porque ya doy por hecho que sí y porque, aunque no lo hubieran hecho, tal cosa carecería, créanme, de importancia a la hora de responder. Provengo de una familia en la que abundan gentes más trabajadoras que lectoras, una familia en la que, con seguridad, la mayoría de sus miembros pasarán por esta vida sin hojear siquiera la novela de Cervantes, pero aun así apostaría lo que sea a que cualquiera de ellos tiene una imagen más o menos definida del ingenioso hidalgo de La Mancha. Es más, creo que se trataría de una imagen bastante coincidente con la suya, porque ahora mismo, mientras les hablo, sospecho que la estampa que tienen en la cabeza es la de un anciano canoso de pelo ralo, larguirucho, diríase en los huesos, con cara de loco, aspecto enfermizo, ojos desorbitados y algo hundidos a un tiempo y, para rematar, cejas tensas por el asombro. Nunca he tenido del todo claro que esa imagen de don Quijote tenga demasiado que ver con la que forjó en su día Miguel de Cervantes. Ya sé que hay que adaptarse a los cánones de la época para determinar esas cosas, pero aun así no creo que del don Quijote que están imaginando ahora mismo se pueda decir que «frisaba la edad de cincuenta años». Es más, si nos vamos a la segunda parte de la novela, la del ingenioso caballero de 1615, capítulo LXI, «De lo que sucedió a don Quijote en la entrada en Barcelona, con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto», vemos a un ingenioso caballero que ha formado sociedad temporal con el bandolero Roque Guinart, lo que lo aleja mucho de la vida que podríamos suponerle a un anciano melancólico. Y si no, díganme:
Tres días y tres noches estuvo don Quijote con Roque, y si estuviera trecientos años, no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida: aquí amanecían, acullá comían; unas veces huían, sin saber de quién, y otras esperaban, sin saber a quién; dormían en pie, interrompiendo el sueño, mudándose de un lugar a otro. Todo era poner espías, escuchar centinelas, soplar las cuerdas de los arcabuces (Cervantes, 2001: 1129).
Lo que sucede es que, con solo pedirles que se imaginen a don Quijote, les he inducido a pensar no en el personaje de Cervantes, sino en el personaje de Cervantes tal como lo imaginó en su día el ilustrador francés Gustave Doré en uno de sus grabados más conocidos. En concreto, en este (Figura. 1). Y este, desde luego, no es el Quijote de la España de comienzos del siglo XVII, sino el Quijote romántico que, como observó sabiamente en su día el hispanista Anthony Close, «se va moviendo en un ambiente que alterna entre lo fantasmagórico, heroico, farsesco y humanamente realista» (Close, 2005: 85-86). Casi podría decirse lo mismo sobre la concepción que tenemos de lo dantesco, mucho más relacionada con el patetismo sublime y romantizado de Doré que con el entramado, escolástico sin fisuras, del propio Dante.
¿Qué sucede, entonces? Es evidente que hay un trasvase de imaginarios que opera en nuestra conciencia, aunque no reparemos en ello. Muchas veces me pregunto cuáles son las escondidas sendas, los vasos comunicantes, los vericuetos históricos por los que transita ese tipo de trasvase. Sé bien que, por lo general, es una pregunta que solo se explica a partir de una pluralidad de causas, y que casi cualquiera de ellas tiende más a multiplicar los problemas que a simplificar las soluciones. De examinar algunas, si se me permite, me gustaría encargarme en esta conferencia, pero como el tema es amplio (demasiado, me temo), espero que se me disculpe el centrarme en la suerte a ese respecto de dos textos, dos novelas, de carácter indudablemente fundacional: una se la acabo de anticipar, pues se trata del Quijote; la otra no le va tanto a la zaga en densidad, pues hablaremos de Robinson Crusoe. De la primera, tomando como referencia la edición auspiciada por Lord Carteret (Londres, 1738), veremos cómo, en un momento dado del siglo XVIII, fue asimilada por las élites inglesas para después volver, gracias a la metamorfosis del imaginario, a los dominios del lector quasi iletrado. Sin embargo, antes de ocuparnos de eso, nos centraremos en algunas cuestiones importantes sobre la novela de Daniel Defoe. Será preciso hablar, sobre todo y con cierta profusión, de la suerte en Inglaterra corrida por esta última, porque de su fortuna en España creo que nos basta con referir ahora una anécdota que lo ilustra todo.
En 1779, un maestro de escuela y pedagogo alemán nacido en la Baja Sajonia, Joachim Heinrich Campe, publica Robinson der Jüngere, en puridad uno de los primeros exponentes de las llamadas «robinsonadas». Campe convierte el texto de Defoe en una novela dialogada y centrada en la instrucción moral y académica de los jóvenes, en algo, por decirlo de algún modo, más cercano a nuestros actuales libros de texto. Y lo hace queriendo aplicar los cánones establecidos pocos años antes por Jean-Jacques Rousseau en su Emilio o De la educación. Muy pronto se vierte este derivado, entre otras lenguas, al italiano y al francés. De hecho, fueron precisamente las dos traducciones francesas ya existentes las que, en 1789, tomó como referencia, entre nosotros, Tomás de Iriarte para traducir la obra de Campe al español con el título de El nuevo Robinson. Hay algunos aspectos que afectan en particular a la recepción de la obra de Defoe en España que no debemos pasar por alto. Téngase en cuenta que, en el momento en que Iriarte publica su traducción de Campe, la novela de Defoe propiamente seguía sin haberse traducido nunca al español. Más bien al contrario: la edición francesa ya figuraba desde hacía varias décadas en el Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición. El episodio lo relata el propio Iriarte en el prólogo a su traducción:
Así es que si el antiguo Robinson Ingles abunda en peligrosas máxîmas que le hicieron digno de justa censura entre los buenos Catolicos, el nuevo Robinson Aleman ha sido recomendado por hombres sensatos y piadosos como apto para rectificar el corazon y el entendimiento de los Niños; y la Traduccion corregida que ahora publico, sale á luz con aprobacion del mismo respetable Tribunal de la Fe que en el año 1756 prohibió por fundadas causas el Robinson antiguo (Iriarte, 1804: xviii-ix).
Dicho de otra manera: el mito de Robinson no solo llegó, antes de que lo hiciera en su formato original, a España en forma de versión bastardeada y adaptada a las convenciones de la «robinsonada», sino que además lo hizo con notable éxito, en detrimento de la traducción de la novela de Defoe. El primer intento de traslación de esta última a nuestra lengua, realizado de manera indirecta, a partir de la traducción italiana de Domenico Occhi (Venecia, 1731), data de 1745 y nada sabemos de su artífice, salvo que, a juzgar por los datos que se conservan en el manuscrito 9/2661 de la Real Academia de la Historia, la firma «un Sacerdote desocupado». Es evidente que tal manuscrito nunca pasó el filtro de la censura, pues la primera traducción al español de Robinson Crusoe se demoraría hasta el año 1835, en que vio la luz no en suelo patrio, sino en París, a cargo con toda probabilidad de algún exiliado afrancesado cuyo nombre desconocemos (Pajares, 2012). Su difusión fue, además, discreta, pero a mediados del siglo XIX el alegato entre moralista y pedagógico de Iriarte, en la estela de Campe, seguía acumulando edición tras edición.
Es posible, en honor a la verdad, que salvo en círculos muy restringidos e informados, en los que puede que sí pasase de mano en mano la misma traducción francesa de la novela de Defoe que Rousseau leyó de niño, todo lo que se conociese de la historia del náufrago en España en el siglo XVIII no fuera, para el público general, sino la sinopsis que el propio Iriarte hizo en el prólogo de su traducción:
Este Robinson antiguo subministró para la composicion del moderno los hechos substanciales en que se funda toda la historia de un Heroe verdaderamente singular por las extrañísimas situaciones en que se vió, llevando una vida enteramente diversa de la que han pasado los demas mortales, por mas desgracias que los hayan perseguido: la vida de un hombre aislado, reducido al primitivo estado de la Naturaleza, y precisado á exercitar incesantemente sin ayuda de otro todas sus facultades físicas y morales (Iriarte, 1804: v-vi).
Cuestión más retadora es la suerte que conoció la novela en Inglaterra, donde se convirtió en un clásico en el momento mismo de su publicación en 1719, lo que nos arroja como resultado el tener que enfrentarnos a problemas bien distintos. La obra de Defoe se popularizó de una manera extraordinaria y acabó el siglo XVIII convertida en novela juvenil. El proceso es complejo y pasa por diversos estadios en los que no podemos detenernos aquí, pero no por ello hemos de ignorar que a él coadyuvó la propagación de un determinado imaginario cuyo vehículo de transmisión lo constituyeron, en esencia, las ediciones abreviadas y baratas (las mismas que, por las razones que expondré más adelante, no llamaré «populares») de Robinson Crusoe.
Hacia 1761, los lectores ingleses ya podían elegir entre leer la novela en una lujosa edición en dos volúmenes o hacerlo, adquiriéndola por la mitad de dinero, en uno solo con la historia abreviada. Al lector moderno le costaría entender que tales versiones, las abreviadas, no eran percibidas por el público del siglo XVIII como sucedáneos empobrecidos del original, sino, muy al contrario, como muestras de una valiosa práctica literaria que mejoraba los textos-fuente valiéndose de la poda argumental y la actualización del lenguaje en aras a atraer la atención de un público cada vez más amplio (Howell, 2014: 292-293). A finales de siglo, y durante toda la centuria siguiente, ya proliferaban por Inglaterra y Escocia versiones de Robinson de 32, 24 y hasta 16 páginas. El precio estándar de las versiones en este formato, llamado chapbook, del que nos ocuparemos enseguida, era de modo casi invariable el de un penique, una cantidad asequible de sobra para la burguesía y un lujo en absoluto desproporcionado para aquellos estratos de las clases trabajadoras que, en virtud con frecuencia de un acceso cada vez más universalizado a la educación y a la alfabetización, comenzaban a situarse en los primeros estratos de las clases medias. A esto añadámosle que el circuito de distribución de estos chapbooks no estaba restringido sin más a las librerías y bazares de las grandes ciudades, como Londres o Edimburgo, toda vez que estos libritos eran llevados por vendedores ambulantes hasta el último confín del ámbito anglosajón, desde la actual Gran Bretaña a los territorios americanos. Eso, además, por no hablar de las bibliotecas móviles, dedicadas al alquiler de libros, en cuyos catálogos la novela de Defoe era, sobre todo en sus versiones mayores, y amparada ya en su condición de clásico contemporáneo, altamente demandada (Grenby, 2002: 21). Había, por lo tanto, una sola novela o, mejor dicho, un solo mito, y una multiplicad de apropiaciones de este por parte de los diferentes estratos sociales. El problema central radica, pues, en determinar cuáles fueron los mecanismos mediante los cuales la cultura de las élites sociales fue asimilada, esto es, fue convertida en objeto de apropiación por parte de las clases populares. Y me temo que no es posible responder a eso escudándonos tras un mecanicismo demasiado simplificador. Tampoco sin asumir que por el camino habremos de vérnoslas con contradicciones llamativas. No es posible responder a eso, en suma, sin tener presente una serie de problemas que paso a exponer a continuación.
Tres problemas
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se aprecia en toda Europa una reivindicación de lo particular. Uno de los grandes propulsores de este movimiento, Johann Gottfried Herder, se preguntaba en su Filosofía de la historia lo siguiente: «¿Puede existir un panorama sin elevaciones?» (2007: 54). La respuesta es no, pero para justificar por qué hay tres problemas que debemos abordar antes.
La propia definición de lo popular
Cuando a alguna realidad le añadimos el adjetivo de «popular», la mayoría de las veces, damos por hecho que tal categoría es evidente por sí misma y que a causa de esa supuesta transparencia no precisa siquiera de definición previa. Sin embargo, estamos ante un término problemático como pocos. Aquí mismo, sin ir más lejos, aludo a élites y a clases populares, a sabiendas de que ello implica una contradicción grande, pues vamos a tratar de textos que o se escribieron en el siglo XVIII o cuya recepción conoció un punto de inflexión decisivo en el Siglo de las Luces. Para tales propósitos, la categoría de lo popular es adecuada y no a un tiempo. Veamos.
Resulta adecuada toda vez que en siglo XVIII se produce un desplazamiento crucial en los modos de escribir y conceptualizar la historia. Aun a sabiendas de que las circunstancias me aconsejan esquematizar un tanto, yo diría que tal desplazamiento no es otro que el paso de la crónica a la historia civil, propio de un momento de liquidación del feudalismo. La crónica encuentra su razón de ser en el interior de una realidad sacralizada, y no se sostiene en el fondo sin la alegoría, porque en la crónica los hechos no interesan por sí mismos, sino en tanto «figuras» que ponen en conexión lo que narran los libros escritos por los hombres con el gran relato del Libro inspirado por Dios, de modo que la crónica es, ante todo, la crónica precisamente de eso, de las grandes figuras. La historia civil no solo no parte de esa realidad sacralizada, sino que además lucha contra ella, y su intención última no pasa por el establecimiento de analogías, sino por la descripción pretendidamente literal de los hechos, entendidos en su dimensión temporal estricta y, por lo tanto, desligados de cualquier tentativa sacralizadora. Por ello se centra, más allá de las grandes figuras, en la historia de las instituciones, las formas de vida, la economía, la erudición (entonces, por cierto, llamada «literatura»), etc. Dicho de otro modo: con la implantación de la historia civil la gente común también comienza a ser objeto de atención. Ello abre, como es lógico, la vía para un nuevo interés por lo popular. Pero al mismo tiempo esa categoría, la de lo popular, decimos que no es adecuada porque pronto se nos planteará un problema quizá irresoluble. Sea lo que sea lo popular, de seguro no es algo que —como afirma Peter Burke— en el siglo XVIII se «descubra», sino sobre todo algo que desde entonces también se instrumentaliza. Esta afirmación, claro está, requiere aclaración por nuestra parte.
Pongamos el ejemplo alemán, que resulta especialmente clarificador. En 1806, el reino histórico de Prusia es derrotado por Napoleón. Bajo la presión napoleónica precisamente, dieciséis estados alemanes se aglutinan en la llamada Confederación del Rin, un conglomerado clientelar a mayor gloria del emperador de los franceses. Otro emperador, Francisco II, depone ese mismo año la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, clausurando al fin el Imperio Alemán y quedándose tan solo con el título de primer emperador de Austria, que ya ostentaba desde 1804. En el mismo año de la derrota de Prusia, 1806, el filósofo Johann Gottlieb Fichte comienza a trabajar en una serie de catorce discursos que dará, entre diciembre de 1807 y marzo de 1808, en la Berlín ocupada por los franceses. Pronto serían publicados con el título de Discursos a la nación alemana, y hay pocas dudas acerca del carácter fundacional de los nacionalismos modernos que ostenta este libro. Pero quien acuda a sus páginas no encontrará, sin más, retóricas florales o exaltaciones exacerbadas del carácter alemán. Sí, en cambio, una serie de textos en los que se discute y matiza de manera casi obsesiva a los grandes pedagogos del momento, en especial al suizo Johann Heinrich Pestalozzi, contemporáneo de Fichte. Nada de ello debería extrañarnos, porque si de lo que se trata es de hacer emerger la nación alemana, ya como Estado, de las ruinas del Sacro Imperio, la educación deviene en tema central: nada puede esperarse en ese momento de una serie de ejércitos que han sido derrotados; y menos de unas élites políticas que se han rendido a Napoleón. Fichte pone sus miras en ese otro sector que se acostumbraba a ignorar: «Si no se quiere que lo alemán desparezca por completo de la tierra, hay que buscarlo en otro refugio, y hay que buscarlo en lo único que queda: en los gobernados, en los ciudadanos» (1988: 157). Solo un poco después de que estas palabras fueran pronunciadas en público, en la ciudad de Kassel, dos eruditos medievalistas, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, comenzaban a recopilar una serie de cuentos de la tradición oral con la esperanza —no perdamos de vista ese detalle— de destilar en ellos el volkgeist o ‘espíritu del pueblo’ alemán. Recuerdo aquí muy a propósito el pedagogismo de Fichte porque no es en absoluto casual que los cuentos de los Grimm, publicados en 1812, llevasen el nada irrelevante título de Cuentos para la infancia y el hogar.
Hablamos de una noción de lo «popular» que, primero en su variante dieciochesca, en tanto objeto de interés de la Historia Civil, como ahora, en su versión romántica nacionalista, sirve de argamasa identitaria para conformar la imagen de una nación a la búsqueda de su Estado. Hablamos, en suma, de un problema político. Pero no debe olvidársenos por ello un detalle importante, y es que tal noción de lo popular es, en cierto modo, el resultado de una idea de «pueblo» construida al margen del pueblo mismo, esto es, una obra inequívoca de las élites. Peter Burke, en un libro clásico, observaba con sagacidad que la mayoría de los «descubridores» de lo popular pertenecían «a las clases dirigentes para las que el pueblo era un misterio. Algo que describían en términos de todo aquello que ellos no eran (o pensaban que no eran). El pueblo era natural, sencillo, analfabeto, instintivo, estaba anclado en la tradición y en la tierra, y carecía de cualquier sentido de individualidad (lo individual se fundía en lo colectivo)» (Burke, 2014: pos. 771). Concluyamos que lo popular es, pues, una categoría elaborada «en negativo» por las élites intelectuales que, aunque es indudable que contribuyó en su día a un mejor conocimiento de tradiciones largo tiempo ignoradas, también opacó y subsumió bajo un término más confuso de lo que parece toda una mezcolanza de tensiones y diferencias de clase, cosmovisiones y hasta maneras de estar ante la cultura. De modo que lo popular ha de argüirse siempre sin ignorar que tiene un sentido político muy determinado en cada momento y que, por ello, nos demanda un gran esfuerzo de contextualización, porque no es un manto que se extienda sobre la historia, sino un tejido construido históricamente.
Pensar que hablamos de dos esferas estancas
Vuelvo sobre mi propia contradicción al oponer en el título «cultura de las élites» y «apropiación de las clases populares». Otro de los grandes problemas que nos salen al paso es el de dar por hecho que ambas esferas constituyen realidades plenamente diferenciadas, que pueden aislarse y definirse de manera autónoma, por mera oposición. Creo que basta con lo señalado hasta ahora para desconfiar de esa facilidad, pues acabamos de afirmar que la esfera de lo popular, tal como la concebimos, se construyó desde la esfera de las élites. Pero es que, además, aunque las pudiéramos suponer autónomas, no nos quedaría más remedio que reconocer que hay cauces o puntos de intersección entre una y otra esfera. Hay momentos en los que lo letrado se encuentra y cruza con lo oral, y en los que los materiales, los objetos de la cultura de las élites y los de la cultura popular, los objetos de lujo y los objetos baratos, sencillamente se entremezclan. Veamos un par de ejemplos.
En 1697, un moderne francés bien posicionado en el entorno de Luis XIV, jurista cortesano y hombre de letras que, por entonces, llegaba casi a la setentena habiendo sido un entusiasta defensor de la política cultural y autoritaria de Colbert, sorprendía al mundo publicando lo menos esperable en alguien de su estatus: una colección de cuentos de comadres. No es tan raro por ello que cuando Perrault publique sus Cuentos o Historias del tiempo pasado con sus moralejas se «olvide» de declararse autor, escudándose además en un prólogo firmado, que no escrito, por Pierre Darmancour, su tercer hijo. Muy pronto esa colección se conoció como Cuentos de la Mamá Oca, en virtud de un famoso grabado que los introduce a modo de frontispicio y que les muestro ahora (Figura 2). Están viendo una escena que no deberían pasar por alto: un ama de cría, la Mamá Oca, hila junto al fuego del hogar mientras relata sus historias a un grupo de niños que, ataviados al modo burgués, la escuchan embelesados. Sin duda, la escena tuvo un aire de familiaridad para los asiduos a los salones de la corte a quienes Perrault se estaba dirigiendo, pues cabe pensar que él mismo y sus hijos fueron criados así. En la imagen, sin embargo, se condensa algo más que una escena costumbrista. La escritora británica Marina Warner reconoce en ella un perfil político, toda vez que la vieja comadre se está convirtiendo en el símbolo mismo de la llamada Eloquentia Nativa, que estará en la base de la construcción de las identidades nacionales (Warner, 1990: 21). He ahí un icono inmejorable de la intersección entre ambas esferas. No olvidemos, además, que uno de los cuentos que incluye Perrault en su colección es «Caperucita Roja».
Cuando en 1812 los Grimm publican su colección de cuentos tradicionales, canonizan para siempre la versión más extendida precisamente de este cuento, de «Caperucita Roja». En esa primera edición aparecen, además, otros cuentos de procedencia francesa, como «El gato con botas» o «Barba Azul», si bien estos —no así «Caperucita»— serían suprimidos a partir de la segunda. La cuestión, y más teniendo en cuenta la fuerte asociación que todavía hoy hacemos entre «Caperucita Roja» y los hermanos Grimm, se impone en todo caso por sí sola: ¿cómo llegó un cuento francés a convertirse en uno de los exponentes más característicos de un libro que pretendía encerrar entre sus páginas al volkgeist o ‘espíritu del pueblo’ alemán, y más en tiempos de enemistad entre ambas naciones? Un vistazo rápido a la génesis de la «Caperucita» de los Grimm tal vez nos ayude. Es sabido que la informante con la que contaron ambos hermanos para este cuento fue su amiga íntima y vecina, como ellos, de Kassel, Jeanette Hassenpflug. Por vía materna, Hassenpflug tenía orígenes franceses, pues su madre provenía de una de las viejas familias hugonotas que, a partir de 1685, tras la revocación del edicto de Nantes por parte de Luis XIV, habían cruzado al otro lado del Rin huyendo de la persecución religiosa. Por entonces Perrault aún no había publicado sus cuentos, pero sí circulaban ya por Francia desde hacía algún tiempo los modestos ejemplares de la Bibliothèque bleue, unos cuadernillos baratos e impresos a bajo coste, con la portada en papel azul (de ahí su nombre), en los que se recogían todo tipo de leyendas e historias, muchas de ellas tomadas de la tradición oral. Con el tiempo, también los cuentos de Perrault, y en especial «Caperucita Roja», encontraron renovada vida en dicho formato. Fue así, con seguridad, como cruzaron también ellos el Rin y como se mantuvieron vivos en la memoria de los exiliados, hasta llegar a la de Jeanette Hassenpflug, quien por supuesto lo escucharía de niña en labios de su madre. Aquí, pues, tenemos otro momento de intercambio cultural y material al que se le agregan, para que sedimenten, varias capas de cultura. Para empezar, los Grimm le añaden a «Caperucita Roja» un final feliz del que carece la versión de Perrault, pero que en absoluto es inventado, pues lo tomaron tal cual de «El lobo y los niños», un cuento genuinamente alemán. Asimismo, la «Caperucita Roja» de los Grimm ejemplifica un proceso de ida y vuelta descrito en su día de manera magistral por el historiador norteamericano Robert Darnton:
Caperucita Roja penetró en la tradición literaria alemana y más tarde en la inglesa sin que su origen francés fuera descubierto. Cambió considerablemente su carácter cuando pasó del ambiente campesino francés al infantil de Perrault, fue impreso, atravesó el Rin, volvió a la tradición oral, pero como parte de la diáspora hugonota, y volvió a tomar la forma de libro, pero como producto de los bosques teutones y no de los hogares campesinos del Antiguo Régimen en Francia (Darnton, 1987: 18).
Hay, pues, varios niveles que se entrecruzan en este episodio: en primer lugar, se produce un cruce de estamentos sociales, pues los campesinos cuentan por primera vez la historia y acaban recibiéndola de nuevo, ya tamizada por las versiones de Perrault, los Grimm o algunas de las prósperas familias de la burguesía hugonota, que contribuyeron a que ciudades como Kassel conociesen una modesta prosperidad con su llegada; en segundo lugar, cabe hablar de un cruce de códigos, toda vez que la historia existe primero en la tradición oral, adonde acaba volviendo ya con el impacto de las versiones escritas; y, en tercer lugar, no veo descabellado reconocer aquí hasta un cruce de materiales, pues «Caperucita Roja» se perfila poco a poco desde lo que podríamos llamar tecnologías de la tradición oral —de las chimeneas campesinas de los cuentos de comadres a los salones de la corte de Luis XIV en los que se refina el arte de la conversación— hasta su paso por la imprenta, pero aquí en dos formatos diferenciados, como puedan serlo el libro convencional (caso de Perrault y los Grimm) y la producción barata (caso de la Bibliothèque bleue). Todo lo cual nos lleva al siguiente punto.
Proceder por «atribución» de los objetos culturales a unas clases determinadas
Es, sin más, imposible, tratar de un tema como el que me está ocupando ahora aquí sin tener en cuenta las juiciosas advertencias de Roger Chartier, quien desde hace años reclama un modo de acercamiento a la llamada cultura popular que evite la tentación de identificar tipos culturales a partir de un grupo de objetos supuestamente característicos de un segmento social particular, abogando por proceder, más bien, mediante la indagación en los usos culturales que se hace de tales objetos, a menudo más compartidos de lo que se piensa (Chartier, 1984: 234). Dicho de otra manera: no existen objetos culturales que puedan ser tildados, per se, de «populares» o «elitistas», o al menos no es esa la forma más satisfactoria y profunda de proceder a este respecto. Otro gran estudioso de la cultura popular, Carlo Ginzburg, observaba, sin contemplaciones, esto: «Identificar la “cultura producida por las clases populares” con la “cultura impuesta” a las clases populares, dilucidar la fisonomía de la cultura popular exclusivamente a través de los proverbios, los preceptos, las novelitas de la Bibliothèque bleue es absurdo» (Ginzburg, 2016: 16-17). Como se predica con el ejemplo, Ginzburg examina dos procesos inquisitoriales sufridos a finales del siglo XVI por Domenico Scandella, alias Menocchio, un molinero del norte de Italia que aseguraba que el mundo se había originado en un caos, del que había surgido una masa, como se hace el queso con la leche, en la que se forman gusanos como en su momento se habían formado los ángeles. Todo ello le costó ser quemado en la hoguera, pero lo que rescata Ginzburg del caso no tiene desperdicio, pues el gran historiador italiano logra reconstruir ciertas particularidades algo más que significativas a propósito de esta muestra histórica: Menocchio sabía leer, por lo que ya era un campesino atípico, y además, examinando las actas del proceso, Ginzburg recompone con una exactitud pasmosa su canon de lecturas, algunas de ellas, si es que no todas, resultan poco susceptibles de ser tildadas de «populares». Lo que establece Ginzburg acaba por tener repercusiones generales más allá del caso concreto de Menocchio: «No es el libro como tal, sino el enfrentamiento entre página impresa y cultura oral lo que formaba en la cabeza de Menocchio una mezcla explosiva» (2016: 113). Si se prefiere que lo expresemos de otra forma, digamos tan solo que no es el objeto, sino la relación que las clases populares mantienen con el objeto, el uso que de él hacen, lo que nos interesa. Es justo en esa relación donde se producen los procesos de apropiación.
Mas incluso en esto nos topamos con un nuevo y nada irrelevante problema, y es que tales actos de apropiación pueden explicarse teniendo en cuenta su naturaleza compleja, y con frecuencia contradictoria, o pueden resolverse, a la manera de los cánones románticos, de forma simple. Hablamos de una resolución simple cuando damos por hecha la existencia de una serie de objetos culturales, producidos por las élites, que las clases populares (o subalternas) supuestamente se apropairían sin pedir permiso, en un movimiento que «rebaja» a ras de suelo lo que está «arriba», en las nubes. Solo que también esto nos llevaría a multiplicar las contradicciones: vamos a hablar en breve de los chapbooks, una forma particular de literatura barata en la que se difundieron desde las versiones abreviadas de Robinson Crusoe a la historia de Jack el Matagigantes, una figura enraizada en la tradición oral anglosajona. El hecho de ver a Robinson Crusoe circulando en nómina de estos formatos baratos aparentemente nos bastaría para concluir que las clases populares se apropiaron la novela y la vertieron a los códigos que les eran más familiares, pero el asunto, nos tememos, es mucho más complejo. Y lo es porque rara vez se nos ocurre pensar que el proceso inverso también se estaba dando al mismo tiempo, esto es, porque rara vez reparamos en que no se trata solo de que un trabajador que supiese leer pudiera acceder, gracias a los chapbooks, a una versión muy abreviada de Robinson Crusoe, sino también de lo contrario: cualquier miembro de la alta burguesía estaba alimentándose asimismo de la historia de Jack el Matagigantes o de las leyendas de caballería puestas en este formato. Ejemplos, desde luego, no nos faltan de esto último.
El poeta Samuel Taylor Coleridge, hijo de un acomodado reverendo del suroeste de Inglaterra, le escribía el 19 de octubre de 1797 a su benefactor, el curtidor y filántropo antiesclavista Thomas Poole, dándole detalle de su infancia. Una infancia, por cierto, muy lejos de ser considerada feliz, marcada por los celos que le profesaba su hermano mayor, Francis, y por el maltrato a que lo sometió Molly, el ama de cría de este —«de quien yo solo recibí golpes y nombres de enfermedades», confesará Coleridge. Se describe a sí mismo como un niño poco sociable, alejado de los habituales juegos infantiles y sumido en una soledad apenas aliviada por las lecturas que hacía en el bazar de su tía en Crediton, entre las que menciona, amén de Robinson Crusoe, «all the uncovered tales of Tom Hickathrift, Jack the Giant-killer, etc., etc., etc., etc.» (Coleridge, 1895: 11), o sea, los chapbooks. El propio Johann Wolfgang Goethe, nacido en el seno de una destacadísima familia patricia de Frankfurt, recuerda también en Poesía y verdad cómo en la ciudad de su infancia adquiría, de manera compulsiva y por el precio apenas de una golosina, en la mesilla dispuesta a la entrada del local de un librero de lance bastantes de aquellos libritos que «dada su gran demanda se imprimían de forma casi ilegible con tipos desgastados de madera sobre el más espantoso papel de estraza» (Goethe, 2017: 49).
No digamos ya lo que sucede cuando abordamos los actos de apropiación de manera compleja. No veremos entonces caminos unidireccionales de un lugar social a otro, sino bifurcaciones, recovecos y senderos que, además, pueden ser transitados en ambas direcciones. No nos faltaría siquiera, para completar el cuadro, algún caso de expropiación del imaginario popular, más que de apropiación, perpetrado por las élites. Así sucede, por ejemplo, con la serie de los Cheaps Repository Tracts, publicada entre 1795 y 1798 a instancias de la escritora y reformadora puritana de las escuelas de beneficencia en Inglaterra, las conocidas como Sunday Schools, Hannah More. Marcada esta de la peor manera por el cuestionamiento de las viejas jerarquías que trajo consigo la Revolución Francesa, fue acumulando una buena colección de chapbooks y otras formas de literatura barata a la que llamaba —de modo sarcástico, pero no diremos que en exceso cariñoso— su «sans-culotte library» (Kelly, 1987: 149). Estos pequeños cuentos de More imitaban en todo el formato de los chapbooks, pero no a modo de homenaje, pues a diferencia de estos, por los Tracts de nuestra educadora moralista no desfilaba esa cosmovisión a medio camino entre la aceptación fatalista de la pobreza y el escepticismo respecto a la meritocracia de los ricos. Para More, la miseria de los pobres se debe, sin más contemplaciones, a la holgazanería de estos, a su insensatez, a su mala gestión y a sus intentos equivocados de emular a las clases superiores (Kelly, 1987: 151). El calado social de todo ello, además, no era otro que animar a la burguesía a abandonar un sistema de crianza basado en los siervos, tan propenso a esas amas de cría siempre dispuestas a llenarles a los niños de pájaros la cabeza con sus historias, a otro cuya responsabilidad recayese directamente en las madres de las clases acomodadas, para las que ella propugnaba todo un programa de instrucción moral adecuado a su categoría social (Myers, 1989: 54). Por supuesto, y pese a las presiones ejercidas sobre los libreros ambulantes, y pese a que Hannah More conminaba a las buenas familias a adquirir sus libritos a granel para repartirlos gratuitamente entre los pobres, los Tracts se vendieron más o menos bien durante los tres años de existencia de la colección, pero más como resultado de un proceso de autoafirmación de la alta burguesía, con las fantasías de orden social que le eran inherentes, que como una empresa de reforma moral exitosa entre las clases populares.
No es, pues, en terreno plano, sino en ese panorama lleno de elevaciones (y, por lo tanto, de nuevas bajadas al suelo) al que aludía Herder, en el que debemos situarnos para hablar, a continuación, de algunos aspectos de la fortuna de Robinson Crusoe y del Quijote.
Lecturas con (y de) imágenes
¿Cómo impactan todas estas cosas en los dos textos que nos vamos a poner a analizar? Veamos.
Robinson Crusoe frente a Robinson Crusoe
Vamos a examinar de manera breve una versión chapbook de Robinson Crusoe, pero para ello es necesario definir primero con cierta precisión qué es tal cosa. Grenby (2007: 278) nos ofrece cuatro parámetros útiles: el primero de ellos es su forma material, que hace del chapbook un libro de pequeño tamaño y extensión muy breve, fabricado mediante pliego doblado en 12 o 24 páginas, con frecuencia acompañadas de xilografías; el segundo es el precio, pues el chapbook es, por definición, barato (por lo general, un penique o incluso menos, aunque en contadas ocasiones llega a costar seis); un tercer parámetro es la distribución a cargo de vendedores ambulantes o itinerantes, conocidos como chapmen (cheap + men), de quienes recibe su nombre; y el cuarto, que no siempre se da, pero que en el caso que analizaremos es decisivo, tiene que ver con la naturaleza de los chapbooks en tanto abreviación de obras más largas, cuyos textos, combinados con unas xilografías a menudo recicladas, se dotaban con frecuencia de reminiscencias y asociaciones plebeyas. A propósito de esto, conviene advertir —como observa Howell (2014: 294-295)— que no todas las versiones abreviadas de Robinson Crusoe que se conocieron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuyo número fue elevadísimo, pueden considerarse chapbooks. Por eso hemos procurado elegir una que sí responde de pleno a esos parámetros.
Pero más interesante, si cabe, es la caracterización del universo moral de los chapbooks, diverso en temas pero unitario en cuanto al tono: los chapbooks podían ser profundamente irreverentes e incluso amorales; se muestran escépticos respecto a las leyes naturales, el orden social o el deber religioso; con frecuencia, presentan un paisaje fantástico que subvierte el orden social, haciendo desfilar sobre él todo tipo de gigantes, brujas, héroes pobres pero valerosos, esposas maquinadoras o bribones exitosos; y, como colofón, se revelan especialmente recelosos con respecto al valor del trabajo duro que predica la ideología dominante en ese momento, apostando más por un horizonte en el que se hacen valer las agallas y la suerte (Pedersen,1986: 103). Ya antes aludíamos a cómo Kelly (1987: 149) definía la cosmovisión del mundo de los chapbooks en estos términos: al tiempo que ostentan un cierto fatalismo, propenso a concebir la vida humana como parte de un orden cósmico inalterable, pero a menudo caprichoso, hay en ellos una cierta confianza en que lo «natural», si se limita a atributos humanos tales como la fuerza, la astucia o la belleza, puede traer consigo cierta mejora en la vida y la suerte de los individuos. En definitiva: por una parte, fatalismo cósmico; por otra, mentalidad de la lotería.
El chapbook de Robinson Crusoe del que nos vamos a ocupar fue publicado en Banbury, comarca de Oxford, en 1840, en la casa editorial J. G. Rusher, y consta tan solo de 16 páginas. Comencemos por fijarnos en la ilustración de la portada (Figura 3), en la que debajo del título vemos un barco con la bandera de Inglaterra. Podría tratarse de una xilografía aprovechada ya en alguna otra obra o susceptible de serlo, toda vez que los moldes originales solían reutilizarse. La ilustración se aplica a Robinson, si bien no lo tiene por qué definir en exclusiva, toda vez que lo que hace, propiamente, es insertar la idea original dentro del género de historias de marinería, intentando captar de este modo la atención de un lector muy específico, amante sin duda de ellas, aunque no necesariamente dispuesto a lidiar con las cavilaciones metafísicas y religiosas a que tan propenso es Defoe (Preston, 1995: 25-26). En todo ello ya se reconoce un proceso de apropiación —motivado quizá por las demandas del mercado editorial— de la novela original dentro de las convenciones de un formato de bajo coste y consumo rápido, pero hay más detalles que nos reclaman atención. Uno de ellos también lo estamos viendo ahora: la historia no empieza a narrarse en el tono auto confesional de la versión de Defoe, sino que está escrita en tercera persona. O casi, porque, por lo que al texto respecta, apreciamos un manejo descuidado de la voz narrativa que no resistiría en absoluto el examen de un lector exigente de novelas: en la página 4, cuando Robinson huye de la esclavitud en Marruecos junto a Xury, y ambos se acaban enfrentando a un león en las costas africanas, dentro del mismo párrafo en el que se cuenta el episodio se cambia a la tercera persona sin solución de continuidad. La página 12 todavía comienza narrando la historia en primera persona, luego pasa brevemente a la tercera y acaba por retomar de nuevo la primera, una vez más dentro de un mismo párrafo. En la página 14, la tercera persona vuelve y se mantiene hasta el final.
Pero que ello no resista el análisis de un lector exigente de novelas apenas quiere decir nada, puesto que la obra en este formato no va dirigida a un oído acostumbrado a ellas, sino a otro más propenso a la escucha de cuentos tradicionales. Es evidente que rasgos que aquí sobreabundan, como la frase breve de estructura simple, la total renuncia a la introspección, la intercalación de retahílas, la escasez de descripciones, o el estilo conciso y magro, revisten a esta versión de características más propias de la narración oral que de la novela. Y eso produce un efecto innegable en el lector: la ética burguesa de la austeridad, el mérito, el ahorro y la previsión, que el padre de Robinson trata de inculcarle a su errático hijo al comienzo de la novela de Defoe (2007: 17-18), aquí sencillamente se nos esfuma. Contando lo mismo que Defoe, de hecho, este Robinson en versión chapbook parece ser más bien la historia de un náufrago que medra extraordinariamente a golpes de fortuna inesperados. O’Malley (2011: 19) ha reparado en la importancia de este hecho: si la novela original supone una representación clásica del self-made man, que prospera en virtud de una larga y ardua aplicación e industria, en la que el individualismo, el imperialismo y el dominio sobre la naturaleza son valores que definen a Crusoe como definen la mentalidad de las clases medias protestantes, en la representación de las versiones chapbook se nos muestra, por el contrario, el modo como las clases trabajadoras interactuaban con la cultura y la ideología dominantes del periodo, en relación agonística. No son más breves estas versiones solo por razones de necesidad editorial, o no solo; lo son porque la cosmovisión que destilan en este formato no requiere de grandes parlamentos: en 16 páginas cabe todo el escepticismo del mundo.
Merece la pena, por lo demás, hacer una aproximación a la secuencia de imágenes, que casi con independencia de lo que diga el texto ya narra la historia por sí misma, a modo de tira de cómica. ¿Acaso no está ya todo resumido ahí? La portada nos mostraba que estamos ante una historia de marineros, que luego el resto de las imágenes se encarga de condensar: ahí tenemos a un náufrago (Figura 4); que prospera en la isla y vive como un gentleman, procurándose un alto grado de bienestar (Figura 5); que domeña a la naturaleza (FIGURA 6); que un día, ya dueño de la isla, descubre que más peligrosos son los demás hombres que los elementos (Figura 7); hombres a los que, sin embargo, igualmente domina bien poniéndolos bajo su custodia como hace con Viernes, o bien a sangre y fuego, como hace con otros «visitantes» de la isla (Figura 8). Todo ello, al final, se resume en una imagen ya prototípica (Figura 9), esto es, en un mito de la cultura popular que, a mediados del siglo XIX, ya se habían apropiado como tal las clases medias y trabajadoras. Por eso hubo chapbooks, como este otro de 24 páginas publicado en Glasgow en 1858 (Figura 10), que ya no necesitaron la promesa de una historia de marinería para captar a su clientela: bastaba con la propia imagen de Robinson, es decir, con el atractivo de un mito del que se podía gozar por tan solo un penique.
Cervantes, huésped del Parnaso y vuelta a los campos de La Mancha
Seis o siete meses del año 1736 le bastaron al erudito valenciano Gregorio Mayans i Siscar, a la sazón bibliotecario real en Madrid, para redactar su Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Reconozco que las palabras con las que se inicia la obra, en la dedicatoria «Al Exm. Señor don Juan, barón de Carteret», hombre de Estado del ala whig en la Inglaterra de Jorge II y, para más señas, patrocinador de la empresa en la que se estaba embarcando Mayans, no pueden resultarme más conmovedoras: «Un tan insigne escritor como Miguel de Cervantes Saavedra, que supo honrar la memoria de tantos españoles i hacer inmortales en la de los hombres a los que nunca vivieron, no tenía hasta hoy, escrita en su lengua, vida propia» (Mayans i Siscar, 1972: 3). Tenía razón Mayans, por lo demás, aunque tampoco nos engañemos. Él mismo no dejaba de ser más «un cervantista por encargo» que por devoción (Martínez Mata, 2004). Aunque la biografía cervantina de Mayans se escribió para servir de introducción a la famosa edición inglesa de Carteret del año 1738, muy pronto empezó a publicarse como libro independiente con gran fortuna editorial. El 6 de marzo de 1751, Mayans le escribe al historiador jesuita Andrés Marcos Burriel sorprendiéndose de que su trabajo cervantino se siga publicando, si bien la consideración en que lo tiene no es la que esperaríamos: «Me avisan averse publicado en Francia la traducción de la Vida que escribí de Miguel de Cervantes Saavedra de que ya se ha hecho en Madrid la quinta impression que estoi esperando i la traducción francesa es sexta. No ai tal cosa como escrivir sobre asuntos populares. Es lástima que no nos hagamos escritores de pronósticos» (Mayans, 2021).
Pero también esta historia había comenzado en Inglaterra, incluso antes de la edición del Quijote de Carteret. En 1735, la reina Carolina, esposa de Jorge II, encargó al paisajista William Kent el diseño de un pequeño pabellón de estilo neogótico que habría de construirse en los jardines reales de Richmond, y que sería conocido como Merlin’s Cave, la Cueva de Merlín (Bell, 1990: 480). La reina solía pasar tiempo ahí y acostumbraba a recibir visitas en él (Figuras 11-13). Dentro de la «cueva» dispuso, además, la Biblioteca del Sabio Merlín, lo cual, como explica Meixell, no era un acto gratuito (2005: 65). Por una parte, recordemos que el rey Jorge II fue el último monarca de Inglaterra nacido fuera de Gran Bretaña, puesto que pertenecía a la casa de Hannover, por lo que la reina pretendía erigir una estructura arquitectónica propagandística, que legitimara el derecho al trono de la dinastía Hannover mediante su entronque con una tradición simbólica y literaria inglesa, de corte artúrico, muy antigua. Por otra, hubo en la cueva cierta figuara de Merlín, situada en el centro, que pronto se convirtió en desencadenante de la sátira más mordaz entre la sociedad inglesa: para la oposición al primer ministro, Robert Walpole, entre la que se encontraba Lord Carteret, dicha figura se elevó pronto al rango de alegoría del «taimado hechicero» que regía los destinos de Inglaterra, en lo que no dejamos de reconocer otro intento de apropiación de un imaginario literario que acaba derivando, al final, en re-apropiación para la maledicencia.
Si hemos de concederle crédito a la anécdota que relata el hermano menor de Gregorio Mayans, Juan Antonio Mayans, y no veo por qué no hacerlo, uno de los visitantes de la cueva junto a la reina fue en alguna ocasión precisamente el barón de Carteret. Así relata el episodio en 1792, unos diez años después de la muerte de Gregorio:
Carolina, Reina de Inglaterra, mujer de Jorge segundo, avia juntado, para su entretenimiento, una colección de libros de Inventiva, i la llamava La Bibliotheca del sabio Merlin, i aviendosela enseñado a Juan Baron de Carteret, le dijo este sabio apreciador de los Escritos Españoles, que faltava en ella la Ficcion mas agradable que se avia escrito en el Mundo, que era la Vida de D. Quijote de la Mancha, i que él quería tener el merito de colocarla (Mayans i Siscar, 1792: xxxv).
¿Qué podemos concluir de esto? Parece evidente que Carteret, enemigo del primer ministro Walpole y sabedor de la confianza de la reina con él, intentaba cambiar esa dinámica y ganarse el favor de la consorte de Jorge II. Hay, claro, una intención política indiscutible en este asunto, por más que a la postre se viese frustrada con el fallecimiento de la reina Carolina en 1737, poco antes de que los cuatro volúmenes del Quijote saliesen impresos de la casa J. y R. Tonson de Londres, especializada en ediciones de lujo de libros clásicos.
En cualquier caso, y valiéndose del auxilio del embajador en España, Benjamin Keene, que guardaba amistad con Mayans, Carteret se pone manos a la obra allá por 1736. Primero, ya lo hemos visto, busca un erudito que le escriba una biografía de Cervantes para que le sirva de estudio introductorio a su edición; después, procura en vano agenciarse un retrato del escritor, cosa imposible, pues en la actualidad seguimos sin conservar ninguno que sea del todo fiable. Ello le lleva a encargar un retrato realizado a partir de la famosa descripción que da de sí mismo Cervantes en el prólogo de las Novelas ejemplares. ¿Adivinan a quién? Pues sí, a William Kent, el artífice de la Merlin’s Cave, quien sitúa al escritor español en una cámara de ambiente tan gótico como el de la biblioteca que le había solicitado diseñar la reina poco antes (Figura 14). No es, sin embargo, el único retrato de Cervantes que incluye esta edición del Quijote realizada con criterios neoclásicos. Tampoco, quizá, el más revelador.
Entre los numerosos grabados que incluye la obra, hay uno, el de la portada, obra de John Vanderbank, que no debería pasarnos desapercibido (Figura 15). También ahí vemos un retrato de Cervantes, solo que en clave alegórica: este es representado como un Hércules Musageta que sostiene en su mano derecha una lira, mientras que con la izquierda recoge el bastón que le entrega un sátiro. Con él se dispone a ahuyentar del Parnaso los delirios de la literatura fantástica, que adoptan la forma de dos gigantes, un grifo y una serpiente de cinco cabezas. El sentido es claro: Cervantes, de ser un modesto escritor que parodia con gracia y éxito discreto los libros de caballería, ya algo anticuados en su tiempo, pasa a convertirse en el gran azote de la superchería y de las criaturas fantasiosas que poblaban la Biblioteca del Sabio Merlín de la reina Carolina. Con razón se ha dicho que este grabado, así como el hecho de que aparezca en la más cuidada edición del Quijote que se había hecho hasta el momento, hace del mecenazgo de Carteret un intento de elevar a Cervantes desde el reino de la literatura popular a las alturas del Parnaso (Schmidt, 1999: 49). Compárese (Figuras 16-17) esta interpretación con la que Gustave Doré hace de la obra en 1863: si en la primera vemos a Cervantes-Hércules encarando la superstición, lo que se destaca en la segunda es que don Quijote cabalga secundado por ella y sus criaturas como por un ejército. He aquí, en todo caso, dos actos innegables de apropiación de un imaginario desde arriba.
Pero ni Cervantes ni su criatura permanecerían demasiado tiempo en el Parnaso. A lo largo del siglo XIX, el bueno de don Quijote ya se había convertido en un mito tan arraigado en el imaginario de las clases populares como lo fuera el de Robinson. No necesariamente, claro, por acción de las varias —y a menudo excelentes— ediciones de la obra, sino una vez más gracias a los formatos baratos, leídos por el amplio espectro de los estratos sociales que, con más o menos esfuerzo, tenía acceso a ellos. En ese sentido, resultaron claves, para llevar de nuevo a la creación cervantina a los campos de La Mancha, los llamados «pliegos de aleluyas» que Cerrillo y Martínez González caracterizan así:
Con el nombre genérico de «pliegos de aleluyas» se denomina en castellano a unas hojas de papel, generalmente de muy baja calidad, en muchos casos de colores, impresas por una sola cara y con unas dimensiones en torno a 30 por 40 centímetros, en las que a través de las imágenes, generalmente 48 viñetas o escenas (distribuidas en 8 filas de 6 viñetas) y un pequeño texto supeditado a ellas (en la mayor parte de los casos escrito en unos pocos versos rimados), se narra un acontecimiento destacado —histórico, social o político—, una biografía, la historia contenida en un romance o en una obra literaria conocida, o se habla de personajes diversos (santos, soldados, protagonistas literarios), o se describen juegos y actividades lúdicas, costumbristas o didácticas, en un amplio y dispar repertorio temático esencialmente visual (2012: 15).
La que mostramos aquí (Figura 18), una litografía del siglo XIX a cargo de Francisco Boronat y Satorre, casi cumpliría, de no ser por la ausencia de rima en los textos, al pie de la letra con la descripción anterior, al tratarse de una serie de 48 viñetas con la historia de don Quijote. El título puntualiza que «dibujadas» por Sancho, lo que no debe pasarnos desapercibido. No solo porque suponen toda una lección de economía narrativa, sino porque el relato adopta la perspectiva de quien no sabe leer, pero puede reconstruir la historia a partir de los retazos de la memoria, esto es, a través, una vez más, de formas cercanas a la oralidad y lo visual.
En la Fundación Joaquín Díaz se puede encontrar una excelente colección de aleluyas. Entre ellas, esta «Historia de tres hermanas» (Figura 19) impresa en Barcelona, en la casa Sucesores de Antonio Bosch, en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX. En realidad, se trata del cuento de «La Cenicienta» abreviado en 20 viñetas. La baja resolución de la digitalización no nos permite leer el texto, pero aun así creo que puede seguirse la historia sin problemas, porque hay un momento en el que las imágenes se encuentran con nuestra memoria oral, produciendo un acto de construcción de sentido cuyo alcance va mucho más allá de los restringidos circuitos que tenían acceso a un ocio literario más refinado. Si nos fijamos, este patrón de la narración oral parece seguirse también en estas «Aventuras de don Quijote de la Mancha» (Figura 20), otra litografía de 40 viñetas —esta vez, sí, rimadas— salida de la madrileña Librería y Casa Editorial Hernando, probablemente en 1896. No sé ustedes, pero yo conozco la escena, porque la he vivido ya dos veces a lo largo de mi vida. La primera, como hijo, cuando mi padre, un albañil que apenas sabía leer, me pinchaba de pequeño para que fuese algo más deslenguado que modosito, haciéndome completar la última sílaba de la siguiente retahíla:
Don Quijote de La Man… (completen ustedes)
bebe vino y no se man… (completen ustedes).
Y se encuentra una mucha… (continúen),
en el Puente de la Bi… (ya saben)
que le corta la pi… (mejor no sigan).
La segunda vez la estoy viviendo como padre, cuando mi hijo, que tiene tres años y todavía no ha aprendido a leer, se sienta en mi regazo para que repasemos juntos las páginas del álbum La vaca que puso un huevo, de Andy Cutbill, ilustrado por Russell Ayto. Yo leo, pero son esos dibujitos de gallinas conspirando para que su amiga, la vaca Macarena, que no posee ningún talento, obre el milagro de incubar un huevo, unidos a alguna oportuna onomatopeya y otras golosinas del lenguaje, lo que a él le entusiasma y lo mantiene a la expectativa (por cierto, que el final, muy divertido, no se lo cuento, pues prefiero que lo busquen ustedes: sepan que todavía tenemos mucho que aprender los adultos de los libros para niños).
En algún momento, hace ya más de un siglo, alguien pudo estar haciendo algo parecido mientras relataba —no me atrevo a decir que leía— de viva voz la historia de ese hidalgo de La Macha que (Figura 21):
A unos molinos de viento
embiste con ardimiento.
No digo que este sea el Quijote más exquisito que se vayan a encontrar jamás, ni mucho menos, pero hay algo de lo que no me cabe duda, y con ello quisiera concluir: a este y a los de su especie se les debe mucho más de lo que tradicionalmente hemos sido capaces de reconocer. Muchas gracias.
Bibliografía
Burke, Peter (2014). La cultura popular en la Europa moderna. Madrid: Alianza. [Edición para Kindle]
Cerrillo, Pedro C.; y Martínez González, Jesús Mª. (2012). Aleluyas. Juegos y literatura infantil en los pliegos de aleluyas españoles y europeos del siglo XIX. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
Cervantes, Miguel de (2001). Don Quijote de La Mancha (Francisco Rico, ed.). Barcelona: Crítica.
Close, Anthony (2005). La concepción romántica del Quijote. Barcelona: Crítica.
Coleridge, Samuel Taylor (1895). Letters of Samuel Taylor Coleridge. Vol. I. Boston & New York: Houghton, Mifflin and Company.
Colton, Judith (1976), «Merlin’s Cave and Queen Caroline: Garden Art as Political Propaganda», Eightennth Century Studies, 10, 1, pp. 1-20.
Chartier, Roger (1984). «Culture as Appropiation: Popular Cultural Uses in Early Modern France», en Kaplan, Steven L. (ed.), Understanding Popular Culture. Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century. Berlin, New York & Amsterdam: Mouton, pp. 229-253.
Darnton, Robert (1987). «Los campesinos cuentan cuentos: el significado de Mamá Oca», en La gran matanza de gatos. Y otros episodios de la cultura francesa. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 15-80.
Defoe, Daniel (2007). Robinson Crusoe. 2ª ed., Barcelona: Mondadori.
Fichte, Johann Gottlieb (1988). Discursos a la nación alemana. Madrid: Tecnos.
Ginzburg, Carlo (2016). El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Península.
Goethe, Johann Wolfgand (2017). Poesía y verdad. De mi vida. Barcelona: Alba.
Grenby, M. O. (2007). »Chapbooks, Children, and Children’s Literature»,The Library. The Transactions of the Bibliographical Society, 8, 3, pp. 277-303.
Grenby, M. O. (2002). «Adults Only? Children and Children’s Books in British Circulating Libraries, 1748-1848», Book History, 5, pp. 19-38.
Herder, Johann Gottfried (2007). Filosofía de la historia para la educación de la humanidad. Sevilla: Espuela de Plata.
Howell, Jordan (2014). «Eighteenth-Century Abridgements of Robinson Crusoe», The Library: The Transactions of the Bibliographical Society, 13, 3, pp. 292-342.
Iriarte, Tomás de (1804). El nuevo Robinson, historia moral reducida á diálogos. Para instruccion y entretenimiento de Niños y Jovenes de ambos sexôs. 4ª ed. Tomo I. Madrid: Imprenta Real.
Kelly, Gary (1987). «Revolution, Reaction, and the Expropiation of Popular Culture: Hannah More’s Cheap Repository», Man and Nature / L’homme et la nature, 6, pp. 147-159.
Martínez Mata, Gregorio (2004). «Un cervantista por encargo: Gregorio Mayans i Siscar (1699-1781)», Boletín de la Asociación de Cervantistas, 1, 1, pp. 15-21.
Mayans i Siscar, Gregorio (2021). «Gregorio Mayans i Siscar a Andrés Marcos Burriel, 06 marzo de 1751», en Epistolario, Vol. II, alojado en la Biblioteca Valenciana Digital, pp. 505-506. Recuperado de: sl.ugr.es/0by9 [Fecha de última consulta: 02/03/2021].
Mayans i Sicar, Gregorio (1972). Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (Antonio Mestre, ed.). Madrid: Espasa-Calpe.
Mayans i Siscar, Juan Antonio (1792). «Prólogo» a Luis Gálvez de Montalvo, El pastor de Filida. Valencia: Oficiona de Salvador Faulí, pp. i-lxxxiv.
Meixell, Amanda S. (2005). «Queen Caroline’s Merlin Grotto and the 1738 Lord Carteret Edition of Don Quijote: The Matter of Britain and Spain’s Arthurian Tradition», Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, 25, 2, pp. 59-82.
O’Malley, Andrew (2011). «Poaching on Crusoe’s Island: Popular Reading and Chapbook Editions of Robinson Crusoe» Eighteenth-Century Life, 35, 2, pp. 18-38.
Pajares, Eterio (2012). «La primera traducción española del Robinson Crusoe, de Daniel Defoe», en Martino Alba, Pilar; y Jarilla, Salud M. (eds.), Caleidoscopio de traducción literaria. Madrid: Dykinson, pp. 95-110.
Pedersen, Susan (1986). «Hannah More Meets Simple Simon: Tracts, Chapbooks, and Popular Culture in Late Eighteenth Century England», Journal of British Studies, 25, 1, pp. 84-113.
Preston, Michael J. (1995). «Rethinking Folklore, Rethinking Literature: Looking at Robinson Crusoe and Gulliver’s Travel as Folktales, A Chapbook-Inspired Inquiry», en Preston, Cathy L., y Preston, Michael J. (eds.), The Other Print Tradition. Essays on Chapbooks, Broadsides and Related Ephemera. New York: Garland, pp. 19-73.
Schmidt, Rachel (1999). Critical Images: The Canonization of Don Quixote Through Illustrated Editions of the Eighteenth Century. Kingston: McGill-Queen’s University Press.
Warner, Marina (1990). «Mother Goose Tales: Female Fiction, Female Fact?», Folklore, 101, 1, pp. 3-25.
Sylva IV. El imaginario del pobre. Cómo las clases populares se apropiaron la cultura literaria de las élites a través de las imágenes by Juan García Única is licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International